| |
|
|
  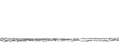 |
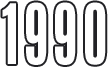 |
4 - 30 Mayo
Escuela de Artes
Zaragoza
25 Cuadros |
|
|
 |
 |
|
|
 |
Autor: Enrique
Asín
En este ruedo vetusto y entrañablemente
zaragozano de la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos,
en una tarde primaveral de mayo,
como en un paseíllo de corrida
grande de feria, salta al albero
amplia, extensa, generosa en formato
y pródiga en luz y color,
la Tauromaquia íntima y
muy personal de Manuel Monterde.
Una Tauromaquia que de muchos años atrás subyacía en el
recuerdo gráfico, por los dos adentros, del buen aficionado a los Toros
que fue -y es- su autor y que ahora saca a los medios para lucirse con la templada
muleta de unas ceras en una de las faenas más vibrantes de su carrera.
Aquí Monterde lancea con el capote en fucsias, azules y esmeraldas y “quita
por mariposas” de alas percalinas. Sus caballistas, celestes centauros
de incoloros rejones, torean sin bridas ni estribos más a un suspiro que
a un toro. Y como es un buen “maestro”, deja ver que también
son toreros, a sus subalternos de a pie y de a caballo que en la brega, con los
palitroques o haciendo romana en el fiel de una vara invisible, lidian una res
de astada transparencia en una incruenta corrida, dulcificada en aras de la más
pura estética. Ausente de puyas, arpones, aceros, garapullos y de cualquier
sugerencia hiriente, la Tauromaquia de Monterde deja abierto este aspecto -por
otro lado imprescindible e inevitable en la esencia misma de la Fiesta- con toda
su roja y “hemática” consecuencia a cargo de la fantasía
e imaginación del espectador.
No es lugar ni momento de ensalzar en apología a la Fiesta de los Toros
y su incursión en el más castellano y coloquial lenguaje, ni de
aventar -por más que aireado- su influjo racial y secular en las grandes
y Bellas Artes, del que Goya sería epicentro universal. Pero sí es
lugar y momento -los más indicados y propicios porque Monterde, siempre
didáctico, siempre docente, así lo desea- para, aprovechando la
muestra, reconocer la gran carga artesanal y el gran bagaje taurino de aplicación
de las artes decorativas y populares.
La Fiesta de los Toros es, ante todo, desde el punto de vista estético,
luz y color. Que ya la luz es el color y la luz viene del sol -aunque alguien
ande por ahí empeñado en convertir nuestras plazas en sombríos
cobertizos- y bajo ella todo ha de ser áureo, metálico, rutilante
y deslumbrador. Los vestidos, los capotes, las muletas -las telas toreras- encierran
muchas horas de filigrana de oro, de puntadas de plata, de hiladas de azabache,
de cordonería y pasamanería en el sabio arte de hacer con seda
y oro las más viriles fundas de hombre: los vestidos de torear. Y cinco
mil golpes de aguja en blanco pespunte emparejan amarillo percal y sedoso fucsia
para, con tan alígero manteo, levantar un monumento a la verónica.
Y el gusaneo de cien metros de cordoncillo enredado en un racimo de morillas
que, envolviendo un casquete de esparto, ceñirá las sienes de un
toreo en la más negra de las coronas: la montera.
Y el sombrero de castor, hijo del chambergo del motín, hermano del cordobés,
primo del calañés, que da sombra al rostro sañudo de un
piquero; y el marroquín repujado de unos cueros mudéjares que ornan
y protegen los fustes recios de unas piernas camperas, y las espuelas y los estribos
y los atalajes del arnés que hacen que la guarnicionería sea un
arte mobiliario ecuestre; y los fundones y esportones que son las cajas fuertes
de los trastos de torear, donde siempre queda un sitio para los peludos trofeos
de orejas y rabos conseguidos en la mítica lid física y metafísica
del más bello juego con la muerte.
Pero antes, como lo que es, como un grito de color,
par despertar la monotonía
del incansable hormiguero urbano, surge flamante y llamativo, alegre y colorista,
circunvalando una esquina engomado en un panel, el cartel de toros. Toda una
industria gráfica, bajo la advocación de Minerva -cuyos mayores
adoradores, Portabella, Velasco y Ortega, ofrecieron en su ara las obras de Unceta,
Reus o Ruano Llopis- estuvo desde hace más de dos siglos a la intemperie
de mil soles pregonando que a una hora determinada de la tarde “con permiso
de la autoridad y así el tiempo no lo impide” el hombre y el toro
van a comenzar la danza trágica del toreo.
Toulouse Lautrec y Chéret llegaron tarde. “Cuando Chéret
expuso en París sus carteles famosos, llamando la atención de todo
el mundo artístico sobre este género, ya se cansaba Unceta de pintar
carteles para corridas de toros de Zaragoza”, escribió alguien en
Heraldo de Aragón en su necrológica.
Cuando el clarín suena a las consabidas cinco de la tarde, cuando el desfile
del paseíllo va a hollar la peinada e inmaculada arena, todo un mundo
de cientos y cientos de artistas y artesanos que han conjuntado su saber y su
hacer para que la Fiesta de los Toros sea un espectáculo más artísticamente
integral, exhiben sus obras al natural, bajo el sol de España.
Al igual que ahora Monterde despliega su abanico de luz y color para mostrarnos,
en amable corrida suavizada por una sensibilidad sutilmente preocupada por la
estética, su más intima y personal Tauromaquia. |
|
|
 |
|
 |
|
|

